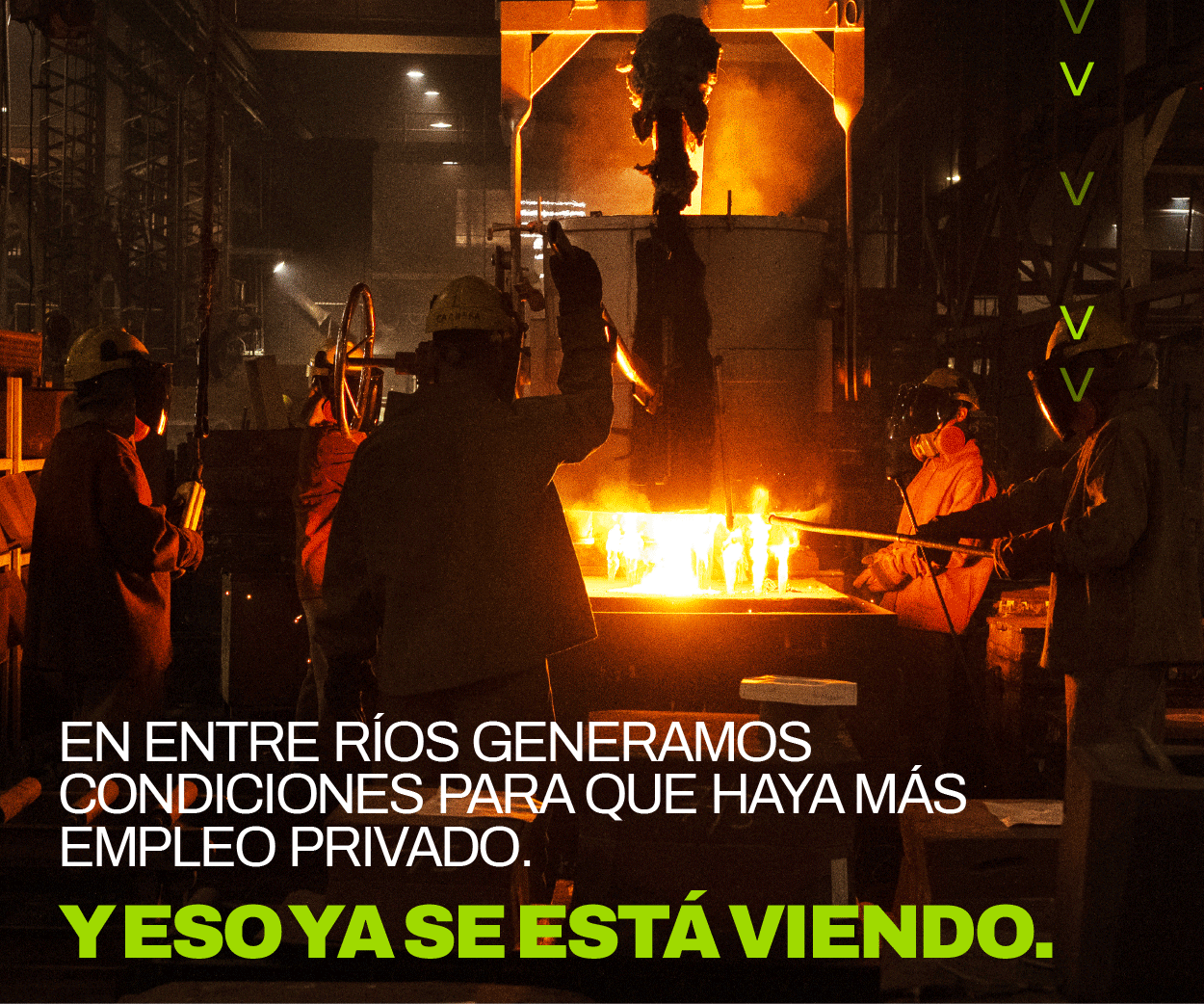OPINIÓN
El “antipático” veto presidencial
“Cada vez que un presidente de la Nación veta una ley se despierta un debate, pese a que se trata de una atribución constitucional que tiene el titular del ejecutivo nacional, que se usó casi 400 veces desde la vuelta de la democracia…” Por Ariel Heidenreich*

Cada vez que un presidente de la Nación veta una ley se despierta un debate, pese a que se trata de una atribución constitucional, que tiene el titular del ejecutivo nacional, que se usó casi 400 veces desde la vuelta de la democracia.
Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical), dictó 49 vetos, en sus 5 años y medio de gobierno, el riojano Carlos Menem aparece como el presidente con más vetos, dictó 195, tengamos presente que gobernó 10 años y medio, Fernando De la Rúa (Alianza), presidente entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, vetó 46 leyes, Eduardo Duhalde (PJ), presidente entre enero de 2002 y mayo de 2003, fue quien más leyes vetó en relación al tiempo que estuvo en el poder, dictó 37 vetos, le sigue Néstor Kirchner (Frente para la Victoria), quien dictó 39 vetos, Cristina Fernández dictó 18 vetos en sus dos mandatos, uno de los vetos fue el mentado y traumático 82% móvil a los jubilados. Por su parte, Mauricio Macri (Cambiemos) vetó 8 leyes en sus 4 años de gobierno, Alberto Fernández es el único que no dictó ningún veto total (sólo fueron vetos parciales). El presidente Javier Milei, también usó esta herramienta y vetó la Ley de financiamiento Universitario, que había sido sancionada por el Congreso con apoyo mayoritario de la oposición. Lo hizo a través del Decreto 879/2024.
Otro dato a analizar es la ratificación del Congreso, cuando una ley es vetada, el Congreso puede convertirla en ley, pero para eso necesita mayoría calificada, es decir, el voto afirmativo de dos tercios de sus miembros. El que más sufrió esta herramienta fue Carlos Menem (30 veces), contra una de Ricardo Alfonsín y ninguna de Néstor y Cristina Kirchner.
El veto es la facultad que tiene el presidente de la Nación para desaprobar un proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación, impidiendo así su entrada en vigencia. Pese a que la Constitución Nacional no contiene una cláusula específica al respecto, es innegable su existencia jurídica, puesto que nuestra norma fundamental refiere a esta institución en forma expresa e implícita, así por ejemplo en el art. 78 se refiere al envío de los proyectos de ley sancionados por el Congreso para su examen; el art. 80 menciona los proyectos desechados parcialmente por el Poder Ejecutivo; y el art. 83 establece que “desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de origen...”.
La mayoría de la doctrina entiende que el ejercicio del veto se vincula con razones de conveniencia política y de armonización del funcionamiento de los poderes del Estado, vale decir que el veto implicaría uno de los tantos resortes de los controles y equilibrios entre los poderes; existiendo múltiples razones para hacer uso de esta facultad, como por ejemplo: oportunidad y conveniencia, de acierto, de forma o de fondo, de constitucionalidad, de eficacia, etc. ; motivos estos por los que se puede afirmar que el veto es un acto de naturaleza política. El lapso de tiempo durante el cual esta facultad puede ser ejercida por el Poder Ejecutivo está expresamente contemplado en el art. 80 de nuestra Constitución, resultando el mismo de 10 días útiles. Siendo necesario precisar que este plazo se cuenta desde que el Congreso comunica al presidente la sanción del proyecto de ley, la doctrina es pacífica en cuanto a entender por días útiles los días hábiles administrativos, con lo cual quedarían excluidos del
Cómputo de este breve término los días feriados y de asueto (situación que podría llegar a beneficiar al Ejecutivo puesto que podría prorrogarse el plazo para hacer uso del veto ya que en muchos casos es él mismo quien dispone esos asuetos). Nuestra Constitución no precisa desde cuándo se computa este plazo, pero sin la comunicación oficial del Congreso al Poder Ejecutivo, éste carece de noticia de la sanción, y no puede ni vetar ni promulgar el proyecto de ley, Cabe destacar, al respecto, que el texto constitucional norteamericano, que es anterior al nuestro, recepta textualmente esta interpretación.
El veto presidencial: Hay que destacar que si el veto se practicara fuera de este plazo sería inexistente y no inconstitucional. El veto presidencial no está supeditado a formas especiales. El Poder Ejecutivo puede devolver el proyecto de ley observado mediante un mensaje (históricamente es la forma de instrumentación más usada), o por decreto, ambos debidamente fundados. Lo que si necesita, tanto en un caso como en otro, es el refrendo ministerial. Se ha generado una discusión doctrinaria en torno al refrendo del veto, por cuanto hay quienes sostienen que debe serlo por el Ministro del ramo y quienes por el contrario creen que puede serlo por cualquier Ministro, posición, esta última, a la que adhiero, ya que la Constitución no exige lo primero.
Veto ¿expreso o tácito?: En caso de que el Presidente no haga uso de esta atribución en el tiempo estipulado, la Constitución (art. 80) prevé que el proyecto de ley se reputará aprobado, situación que nos permite concluir que el veto debe ser expreso, y no tácito como acontece en ciertas circunstancias en E.E.U.U, puesto que de no mediar manifestación alguna en el tiempo estipulado el proyecto de ley resulta promulgado automáticamente y se convierte en ley.
Veto total y parcial: Si nos detenemos en el art. 83 de la Constitución Nacional, observamos que el veto puede ser total o parcial, vale decir que un proyecto de ley puede ser desechado, respectivamente, en el todo o en cualquiera de sus partes por el Poder Ejecutivo. El problema que se plantea con el veto, resulta ser su judiciabilidad, recordemos que es doctrina de la Corte Suprema que: “lo relativo al proceso de sanción y formación de las leyes, al constituir una atribución propia de los poderes constitucionalmente encargados de ello (el Congreso y el P.E., conf. Art. 77 a 84 de la C.N.), resulta por regla general, ajeno a las facultades jurisdiccionales de los tribunales" (fallos 53:420; 141: 271; entre otros). Sin embargo, tal criterio reconoce excepción en los supuestos en que se demuestra la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley” (fallos: 256:566; 268:352;) supuesto del “veto de bolsillo”, donde el presidente norteamericano se encuentra autorizado a no pronunciarse en aquellos casos en que el vencimiento del plazo de 10 días hábiles de que dispone para vetar coincida con el receso del Congreso, bastando que el mandatario guarde el proyecto para que éste no sea puesto en vigencia. En la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica no está previsto el veto parcial.
El veto presidencial en Argentina, la reforma constitucional del 94, recogiendo la Jurisprudencia anterior de la Corte Suprema, aceptó como excepción la aprobación parcial y consecuente promulgación parcial del proyecto de ley al prescribir en el art. 80 que los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante, sin embargo “las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso”, debiendo además seguirse el procedimiento establecido para la sanción de los decretos de necesidad y urgencia; por lo que habrá que analizar caso por caso que se den estas especiales circunstancias para que la parte no vetada se convierta en ley. Cabe destacar aquí la diferencia existente entre veto parcial y promulgación parcial, puesto que, aunque son dos atribuciones presidenciales, la promulgación parcial supone necesariamente la emisión de una observación o veto parcial por parte del Ejecutivo, pero no ocurre lo mismo con la situación inversa. La promulgación parcial se caracteriza por ser el acto en el que el presidente presta conformidad a la parte no observada del proyecto de ley, vale decir que mediante este acto aprueba esa parte del proyecto convirtiéndolo en ley. Pareciera que la promulgación parcial de una ley tampoco puede ser tácita ya que la propia Constitución en el art 80 establece que se debe seguir el procedimiento de los decretos de necesidad y urgencia para instrumentarla (conf. Art. 99 inc. 3 de la C. N.).
Supuestos en que no procede el veto: El veto del poder ejecutivo no resulta aplicable en los siguientes supuestos: cuando se trata de un proyecto de ley de convocatoria a una consulta popular (así lo establece el art. 40 C.N.) en el caso de un proyecto de ley votado afirmativamente por el pueblo en una consulta popular (así lo dice el art. 40 C.N.)
A mi humilde entender, el veto es una competencia y atribución exclusiva del Poder Ejecutivo y no de la Administración en general, por ello creo que este no es un argumento que contribuya a la declaración de inconstitucionalidad por la Administración en general. Debiendo destacar también que el control de constitucionalidad en nuestro sistema es difuso y se realiza dentro del marco de un caso judicial competiéndoles a los jueces su ejercicio.
Conclusión
El veto:
a) Es una facultad que compete sólo al Poder Ejecutivo
b) Es un acto de naturaleza política
c) Debe ser expreso
d) Puede manifestarse a través de una declaración o de un decreto, pero siempre debe mediar el refrendo ministerial
e) Debe ser ejercido en el plazo establecido en la Constitución
f) Puede ser total o parcial
g) El veto parcial no implica necesariamente la promulgación parcial de la parte no vetada
h) Debe ser fundado
i) Suspende la entrada en vigencia de un proyecto de ley, pero puede ser una suspensión transitoria, por cuanto puede ser revertido por el Congreso (art. 83 C.N.)
*Ariel Heidenreich, abogado
¿CÓMO ENVIAR NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP?
Agendá este número
3446 535436
Enviá tus noticias, fotos o videos al número agendado
¡Listo! Tu noticia se enviará a nuestros periodistas
Estamos en Facebook danos un me gusta!


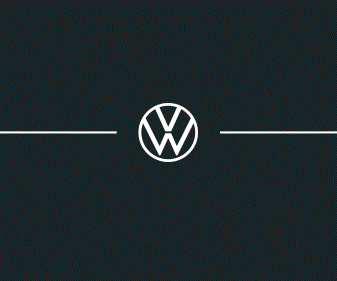



.png)



.gif)